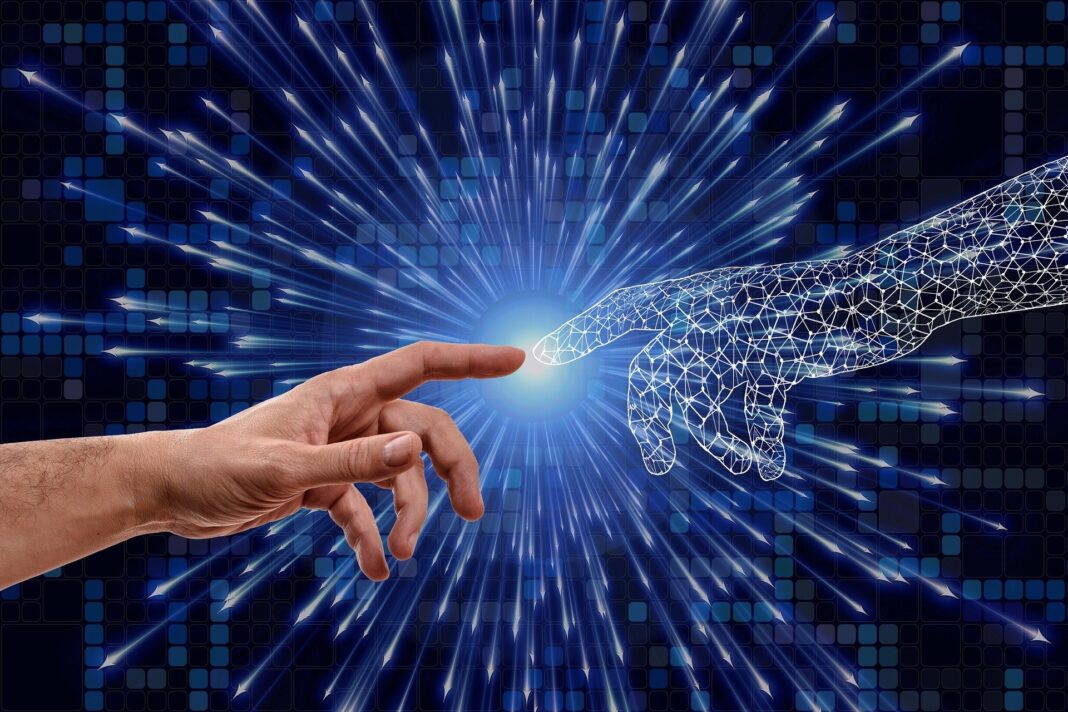Por Álvaro Turriago Hoyos
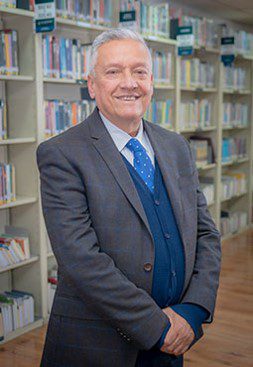
El cambio tecnológico se refiere a la evolución y adaptación de nuevas tecnologías que transforman la vida, el trabajo y las relaciones sociales de los seres humanos. Este proceso ha marcado el rumbo de la historia a través de sus innumerables avances.
Ejemplos de ello son el uso de tecnologías de navegación en el siglo XV, con mapas cartográficos que permitieron viajes transatlánticos, o la aplicación de la máquina de vapor en la Primera Revolución Industrial del siglo XVIII, lo que propició el auge de las ciudades, el crecimiento poblacional urbano y el surgimiento de la clase trabajadora asalariada.
Otros hitos incluyen la electrificación de la sociedad, la expansión del automóvil y el desarrollo de la industria petroquímica. En la actualidad, la digitalización, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) representan los avances más recientes, con un impacto transformador en nuestras vidas. La velocidad del cambio tecnológico en el siglo XXI ha redefinido la forma en que trabajamos, nos comunicamos, aprendemos e incluso pensamos.
Sin embargo, este desarrollo plantea importantes desafíos éticos. La manipulación de datos, la IA sesgada y el uso de la biotecnología son solo algunas de las áreas que requieren un debate global sobre sus implicaciones. La regulación y la transparencia en el uso de estas tecnologías son esenciales para garantizar que su impacto sea positivo y no vulnere derechos fundamentales.
Hoy, con más de 5.300 millones de usuarios en línea , la conectividad es un pilar fundamental de la economía global. Las redes sociales, el comercio electrónico y el teletrabajo han florecido gracias a esta revolución. Sin embargo, la recopilación masiva y no transparente de datos personales por parte de empresas tecnológicas es un hecho que se constituye en una de las mayores faltas éticas. Prácticamente todos los sitios web comparten datos de sus usuarios con terceros sin consentimiento pleno, exponiendo información sensible como preferencias, ubicaciones y hábitos de consumo. Esto plantea inquietudes, ¿Cómo afecta esto nuestra privacidad? ¿Estamos mejor informados o, por el contrario, más manipulados?
Los algoritmos, modelos usados hoy para la toma de decisiones construidos con la información contenida en grandes bases de datos, también pueden perpetuar desigualdades sociales. Algunos sistemas de contratación automatizados han mostrado sesgos a favor de ciertos géneros o etnias. Un caso emblemático es el de los algoritmos de reconocimiento facial, que presentan tasas de error más altas en personas de piel oscura, lo que afecta su uso en aplicaciones policiales y financieras.
La IA ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en una realidad cotidiana. Desde asistentes virtuales como Chat GPT hasta sistemas de diagnóstico médico avanzado, sus aplicaciones son infinitas.
Surgen interrogantes trascendentales y preocupantes: ¿Estas tecnologías, que sin duda reemplazan empleos humanos, contribuirán a aumentar los niveles de desempleo? ¿Quién asume la responsabilidad social de asignación si un algoritmo falla? Algunos expertos señalan los peligros de caer en la “tiranía del algoritmo”, que reemplazará la forma personalizada e indelegable de, por ejemplo, impartir justicia. La interpretación de las normas y las leyes ha sido un ejercicio sano que requiere dosis muy altas de pensamiento crítico, de ejercicios de prudencia que permitan anticiparse a los efectos de iniciativas personales y colectivas. Esta función a partir de ahora podría ser asumida por la IA, que está reemplazando a los seres humanos en el sano y necesario ejercicio de pensar por sí mismos.
La asombrosa expansión de las redes sociales también facilita la propagación de noticias falsas, distorsionando la realidad y afectando procesos democráticos. Algunas plataformas amplifican contenido que polariza, sin dejar espacio para revisar, criticar y garantizar su veracidad. Durante elecciones o crisis sanitarias, esto ha tenido consecuencias graves, como la desconfianza en las vacunas o el aumento de la violencia social.
Por otro lado, la adicción a las redes sociales y los videojuegos afecta las formas de aprender, razonar y actuar. Algunos se atreven a decir que el tener fija la atención por mucho tiempo en una pantalla de un teléfono celular o de un computador, aleja al usuario de su realidad inmediata contribuyendo a disminuir su capacidad de pensamiento crítico y a generar dependencias poco sanas, que terminan convirtiéndose en adicciones.
La respuesta a la aparición de estas dinámicas viciadas en el pensamiento se encuentra en la lógica misma en las que se soportan estas redes. En primer lugar, por el hecho de presentar información fragmentada y superficial, pues se privilegia la presentación de contenidos cortos y llamativos, lo que puede reducir la capacidad de análisis profundo y reflexión crítica. En segundo lugar, los algoritmos que están detrás de la estructura de estas redes personalizan el contenido según las preferencias del usuario, reforzando creencias preexistentes y limitando la exposición a diferentes perspectivas. El hecho que se premie la presentación de información que es viral, en muchos casos no verificada, hace que sea difícil distinguir entre hechos y opiniones, afectando el juicio crítico. La dinámica de conseguir “likes”, búsqueda constante de validación, termina disminuyendo la capacidad de cuestionar y evaluar información objetivamente. Finalmente, el consumo excesivo de contenido rápido reduce la paciencia y la disposición para leer o analizar información compleja. En otras palabras, se induce una tendencia a tener pereza de leer o considerar, lo que sea un poco extenso y sobre todo a cuestionarse sobre la veracidad de lo que se está recibiendo.
El cambio tecnológico nunca se detendrá. La computación cuántica, la biotecnología y la exploración espacial son algunas de las áreas que prometen transformar aún más el mundo en los próximos años. Sin embargo, el ritmo acelerado del progreso requiere una responsabilidad compartida entre todos los actores de la sociedad para garantizar que los avances beneficien a la humanidad sin generar desigualdades o riesgos innecesarios.
La educación y la formación continua serán fundamentales para que las personas puedan adaptarse a estos cambios. Del mismo modo, es necesario buscar la formulación de políticas públicas que regulen el uso de la tecnología de una manera ética, que debe ser responsable y sostenible.
El pensamiento crítico es una herramienta esencial en los tiempos actuales. Nos permite analizar información de manera objetiva, identificar sesgos y cuestionar fuentes antes de aceptar datos como verdaderos. En un entorno donde la desinformación y la manipulación digital son cada vez más comunes, desarrollar esta habilidad es clave para diferenciar hechos de opiniones, evitar caer en noticias falsas y comprender mejor las implicaciones de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Fomentar el pensamiento crítico también ayuda a fortalecer la toma de decisiones informadas y a prevenir la influencia de algoritmos que refuerzan creencias sin fundamentos sólidos.
En un mundo en constante evolución, el cambio tecnológico es una fuerza innegable. Aprovechar sus beneficios mientras se mitigan sus riesgos es el gran reto que enfrenta la sociedad en el siglo XXI. La transformación está en marcha y, con ella, la oportunidad de construir un futuro más justo y equitativo para todos.
El cambio tecnológico es imparable y su impacto, irreversible.