Por Gilberto Castillo

El Inca, era el máximo gobernador del Perú. Rico y poderoso, con millares de súbditos a sus pies. Su harem, estaba conformado por centenares de concubinas, entre Acllas, destinada a diferentes oficios incluido el sexual, y ñustas, princesas de la nobleza criolla.
Pero su favorita, su Coya, la que él amaba con todas sus fuerzas. La hermosa de piel color de luna era la princesa Coca, de quien no podía separar ni sus ojos ni sus deseos. La quería a su lado siempre. Era tanto su amor que los dioses sintieron celos y tomaron su vida.
El Inca cayó en una depresión muy grande durante tantos días que sus nobles temieron por la suerte del imperio; pero un día, sobre la tumba de la princesa Coca surgió una planta hermosa muy verde, frondosa y llena de vida, y a los sacerdotes se les ocurrió una idea.
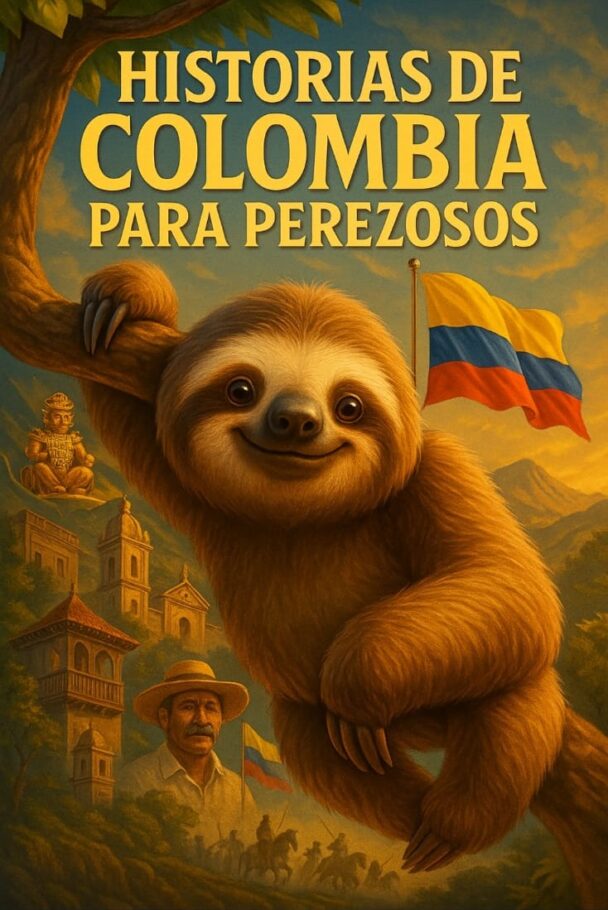
Vinieron a traerle unas hojas y a decirle que era un mensaje para que volviera a gobernar a su pueblo con el vigor de antes. El Inca como respuesta tomó las hojas, las llevó a la boca y empezó a mambearlas. Para no separarse de la planta del amor a la que bautizó Coca en honor a su amada, mandó hacer una lujosa bolsa de cuero y la colgó a su cuello para tenerlas allí frescas y masticarlas todo el día.
Cuando quería honrar a alguien, sacaba las que mambeaba y las colocaba en la boca del honrado. El honor se volvió popular, pero exclusivo y muchos querían tenerlo.
Todo pudo cambiar cuando los españoles se dieron cuenta que la planta, además, les brindaba a los indígenas una fuerza especial para el trabajo y para recorrer sin fatiga el largo camino de chasquis y quisieron llevarla a España para dársela a los esclavos y peones y aprovechar mejor su capacidad de trabajo; pero todo se truncó cuando los curas se opusieron férreamente por considerarla la planta del demonio.
Hoy siglos después la coca sigue viva en los Andes y para los pueblos ancestrales no es un demonio, ni un simple cultivo. Es memoria, fuerza y un símbolo de identidad sagrada.




